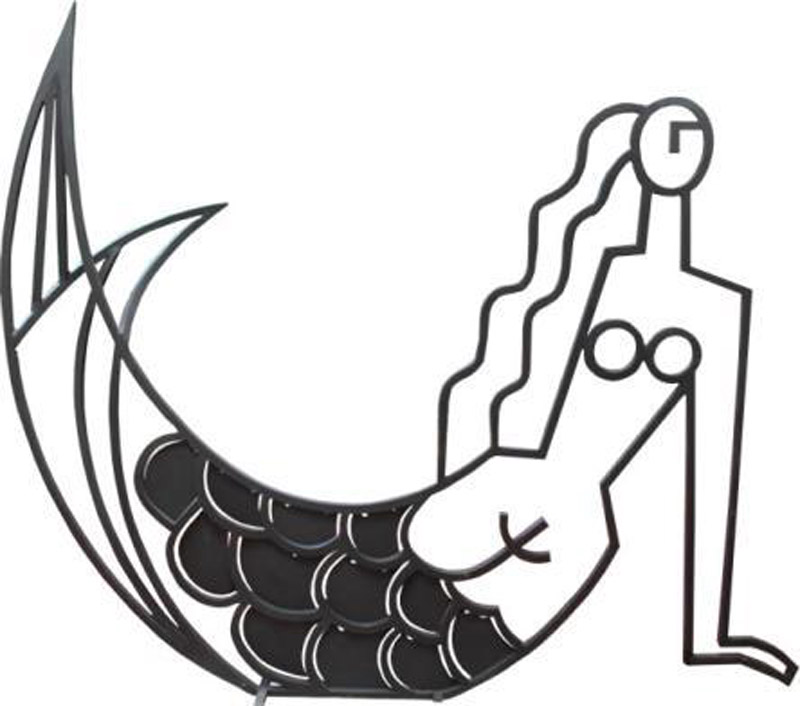Seamos hormigas
Lunes, 30 Noviembre 2015 10:53
Escrito por Angélica Abelleyra
Seamos hormigas
(Texto leído durante la entrega de la Medalla Bellas Artes a Ángela Gurría, el 14 de noviembre de 2015 en el Palacio de Bellas Artes, ciudad de México)
por Angélica Abelleyra
¿Las piedras cantan? ¿Un árbol recuerda? ¿Es capaz la nube de habitar un museo? ¿Se puede detener al viento? ¿Nos inquieta el aleteo contenido de la mariposa? ¿Una rosa herida es grito de paz frente a la barbarie? Las preguntas nacen de, por y con la obra de Ángela Gurría. Sus espirales, torres, discos y listones son el diáfano ejemplo de que el uso de las manos, sus manos, abren caminos y hacen florear ojos y mentes.
De mediano y gran formato, en la sala de un hogar, en el jardín del museo o en glorietas y paseos urbanos, sus esculturas dialogan con el espacio y sugieren presencias, espíritus y dioses que mezclan oficio técnico y un escenario emocional de gozo, curiosidad, intuición y juego.
Son sus construcciones vivificadas en cantera, hierro, mármol, cristal y madera, aunque de ésta última hay menos, porque a Ángela le duele el árbol. Ella dice que hemos de pensar que está loca, pero no. Porque es totalmente cuerdo sentir que todo tiene vida, que su casa le habla, que las plantas crecidas en su selva personal tienen razón de ser en la anarquía, que una alimaña puede seguir su camino en las paredes de la casa coyoacanense de 300 años de barro, donde retozan perros, gatos, sirenas y fuentes.
No conoce los silencios. En sus adentros siempre hay un ritmo de sus sueños, pensamientos convertidos en líneas y bocetos que serán obra artística. O quizás el ritmo es el tam-tam del trabajo en la piedra o el fierro que acompañan sus días. O es la música de Juan Gabriel que aplaude y disfruta al lado del tequila. O es la
guitarra con la que compuso la música de al menos cuatro romances escritos por su padre, José María Gurría Urgel, y hoy son un legado para nuestros oídos cuando escuchamos el penar de Chabela Vargas con “El día que me dijiste”.
O cuando la propia Ángela, en una tarde de octubre, canta lentito una parte del “Romance de las prisioneras”, donde el personaje Don Encarna se acuerda de esas cuatro regiones en cautiverio, tras las barras de una bandera: California, Arizona, Nuevo México y Texas. Y lamenta la estrecha difusión de este romance que tan bien pinta a su padre como un “come gringos”, tanto como ella que ama a México, su patria, tan herida cuando perdió esos territorios como ahora que pierde a tantos mexicanos.
Sí, al estar junto a Ángela Gurría surge la magia. No sólo la deseada por Fernando González Gortázar para convertirnos en la hormiga que recorra por dentro ese bosque en Homenaje al viento o los paraísos de nubes, ceibas y aguajes incitadores a mutar en minúsculos exploradores. Y hay magia porque ese ritmo constante en ella, por ella, llegó en una tarde de plática en Coyoacán, cuando la trompeta añeja de un músico callejero la acompañó en su recuerdo de aquel jovencísimo enamoramiento al escuchar, “como una música celestial”, el trabajo del cincel en la cantera.
Tan grande es el encanto que ese ritmo le provoca, que Ángela no lo ha degustado a solas. La peruana de todos, Chabuca Granda, le pidió a la escultora que la llevara a ese sitio donde podría escuchar la sincronía de aquel canto de piedra. Y aunque los canteros detuvieron el golpeteo ante su presencia, Chabuca quedó tan fascinada que compuso “Canterurias”, en donde sugiere con voz-manantial: “…para qué picar la piedra, cantero, si está dormida...”.
Ángela sí ha despertado piedras. Lo hace a través del susurro y la oreja atenta. “Cuando ya está lista, la piedra me dice, déjame, ya no más”, confiesa en secreto. Y ella la respeta y sigue al pie de la letra aquella recomendación de su maestro Germán Cueto: “al barro, acarícielo”. Y ella, acaricia, escucha, intuye y recrea aquello que toca: le da alas a la mariposa, antes mármol; convierte los serruchos en biznagas y cactos; un trozo de piedra es aguaje donde el ganado abreva y dibuja en hierro las sirenas que son espíritus.
Es tenochca. Nació en la colonia Roma de ciudad de México. Veía al Niño Dios en la hostia y componía villancicos que tocaban en las misas de La Sagrada Familia, la iglesia del barrio a donde nadie de la familia acudía. Hubiera querido escribir teatro en la UNAM pero como Seki Sano le dijo que debía actuar para saber cómo son los actores, su papá la conminó a no seguir ese camino y ella lo cambió por el de letras españolas. Estudió, no concluyó, se casó, tuvo hijos y junto a todo eso, la semilla del arte germinó en pasión por el oficio de la escultura, hasta hoy. Para lograr sus anhelos de hacer trabajos ‘de hombre’, cambió de nombre y sexo. Se convirtió en Alberto Urías, y como tal concursó en la bienal de escultura en los años 60 y firmó obras como XELA. Eran los tiempos de la mujer en su casa y madre de sus hijos, pero Ángela desafiaba esa condición por una necesidad de expresarse. Así, con o sin nombre del sacerdote dominico, amigo de la familia, o bautizada con aquellas letras de siglas de estación de radio, era la artista que es.
Con dos niños que desde el cunero observaban a la mamá en la faena o, qué mejor, se embarraban en barro; con marido o sin él, siguió esculpiendo tzompantlis y haciendo homenajes a la naturaleza animal y vegetal, a las cosmogonías mayas, a las formas prehispánicas y al arte popular; a los trabajadores que construyen presas.
El ritmo que también se hace carne en ella es el de la poesía. En los escritos de su padre, en los versos que inspiró en Rubén Bonifaz Nuño o en las pinceladas de Juan O’Gorman, Joy Laville y Carmen Parra al traer la hermosa presencia de la escultora al lienzo; vuelta musa, corazón de espiral.
Cuando murió su padre romancero, Ángela decidió comprar una imprenta de mano y continuar asida a la poesía, ahora como editora. Junto con una hermana, en los años 70 publicó libros de Carlos Pellicer y otros poetas en ediciones de 25 o 50 ejemplares con bellos colofones multiformes, en alianza con cada poemario. Junto al quehacer editorial, gallarda como ceiba, cargaba bultos y piedras. Y era tan macha que no usó el tapabocas que hubiera protegido a sus pulmones de los polvos que desprendían canteras y mármoles labrados. Iba a la par de su equipo de trabajo, encabezado por don Eliseo. Entonces “le cayó el chahuistle”, se lesionó el hombro y el polvo mermó su salud. Hoy, gallarda permanece, y estamos aquí para aplaudir su pasión constante que no ha estado sola. Se integró a una estirpe de escultoras de las que debiéramos tener memoria activa: María Lagunes, Geles Cabrera -a quien admira en especial- Helen Escobedo y Marysole Worner- Baz, por citar algunas.
Hace 41 años, Juan O’Gorman le daba la bienvenida al ingresar a la Academia de Artes como primera mujer. Era 1974 y ya tenía dos décadas de haberse aliado con la escultura. El “amor, la sinceridad y la pureza” fueron tres cualidades que el arquitecto revelaba como básicas en los temas y formas al crear. O’Gorman también hablaba de la sensibilidad y la poesía en una artista que tiene fe en sí misma, aunque en esa época era solo “la compañerita que nos toca”, en voz de David Alfaro Siqueiros y que la misma Ángela recuerda.
Hoy, aquí, es más que vigente todo aquello celebrado por O’Gorman. Por eso festejamos los 61 años en que empezó a trabajar la escultura y a encontrar su nirvana. Dudo que nosotros logremos hallar nuestro nirvana. Pero seamos optimistas y, al menos, seamos hormigas para recorrer los bosques creados en tierra, aire, fuego y mar por Ángela Gurría. Y seamos realistas para decir, sí: las piedras cantan. Un árbol recuerda. La nube es capaz de habitar un museo. Se puede detener al viento. Nos inquieta el aleteo contenido de la mariposa y una rosa herida es, más que nunca, un grito de paz frente a la barbarie. Tanto en ese 1968 a partir del cual creó el hermoso retrato en piedra de una mujer con una flor roja en los labios y hoy, en 2015, frente a la violenta realidad mexicana y también de otros rincones del mundo, como el que vimos con los terribles atentados en París y en Beirut y…
Seamos hormigas
(Texto leído durante la entrega de la Medalla Bellas Artes a Ángela Gurría, el 14 de noviembre de 2015 en el Palacio de Bellas Artes, ciudad de México)
por Angélica Abelleyra
¿Las piedras cantan? ¿Un árbol recuerda? ¿Es capaz la nube de habitar un museo? ¿Se puede detener al viento? ¿Nos inquieta el aleteo contenido de la mariposa? ¿Una rosa herida es grito de paz frente a la barbarie? Las preguntas nacen de, por y con la obra de Ángela Gurría. Sus espirales, torres, discos y listones son el diáfano ejemplo de que el uso de las manos, sus manos, abren caminos y hacen florear ojos y mentes.
De mediano y gran formato, en la sala de un hogar, en el jardín del museo o en glorietas y paseos urbanos, sus esculturas dialogan con el espacio y sugieren presencias, espíritus y dioses que mezclan oficio técnico y un escenario emocional de gozo, curiosidad, intuición y juego.
Son sus construcciones vivificadas en cantera, hierro, mármol, cristal y madera, aunque de ésta última hay menos, porque a Ángela le duele el árbol. Ella dice que hemos de pensar que está loca, pero no. Porque es totalmente cuerdo sentir que todo tiene vida, que su casa le habla, que las plantas crecidas en su selva personal tienen razón de ser en la anarquía, que una alimaña puede seguir su camino en las paredes de la casa coyoacanense de 300 años de barro, donde retozan perros, gatos, sirenas y fuentes.
No conoce los silencios. En sus adentros siempre hay un ritmo de sus sueños, pensamientos convertidos en líneas y bocetos que serán obra artística. O quizás el ritmo es el tam-tam del trabajo en la piedra o el fierro que acompañan sus días. O es la música de Juan Gabriel que aplaude y disfruta al lado del tequila. O es la
guitarra con la que compuso la música de al menos cuatro romances escritos por su padre, José María Gurría Urgel, y hoy son un legado para nuestros oídos cuando escuchamos el penar de Chabela Vargas con “El día que me dijiste”.
O cuando la propia Ángela, en una tarde de octubre, canta lentito una parte del “Romance de las prisioneras”, donde el personaje Don Encarna se acuerda de esas cuatro regiones en cautiverio, tras las barras de una bandera: California, Arizona, Nuevo México y Texas. Y lamenta la estrecha difusión de este romance que tan bien pinta a su padre como un “come gringos”, tanto como ella que ama a México, su patria, tan herida cuando perdió esos territorios como ahora que pierde a tantos mexicanos.
Sí, al estar junto a Ángela Gurría surge la magia. No sólo la deseada por Fernando González Gortázar para convertirnos en la hormiga que recorra por dentro ese bosque en Homenaje al viento o los paraísos de nubes, ceibas y aguajes incitadores a mutar en minúsculos exploradores. Y hay magia porque ese ritmo constante en ella, por ella, llegó en una tarde de plática en Coyoacán, cuando la trompeta añeja de un músico callejero la acompañó en su recuerdo de aquel jovencísimo enamoramiento al escuchar, “como una música celestial”, el trabajo del cincel en la cantera.
Tan grande es el encanto que ese ritmo le provoca, que Ángela no lo ha degustado a solas. La peruana de todos, Chabuca Granda, le pidió a la escultora que la llevara a ese sitio donde podría escuchar la sincronía de aquel canto de piedra. Y aunque los canteros detuvieron el golpeteo ante su presencia, Chabuca quedó tan fascinada que compuso “Canterurias”, en donde sugiere con voz-manantial: “…para qué picar la piedra, cantero, si está dormida...”.
Ángela sí ha despertado piedras. Lo hace a través del susurro y la oreja atenta. “Cuando ya está lista, la piedra me dice, déjame, ya no más”, confiesa en secreto. Y ella la respeta y sigue al pie de la letra aquella recomendación de su maestro Germán Cueto: “al barro, acarícielo”. Y ella, acaricia, escucha, intuye y recrea aquello que toca: le da alas a la mariposa, antes mármol; convierte los serruchos en biznagas y cactos; un trozo de piedra es aguaje donde el ganado abreva y dibuja en hierro las sirenas que son espíritus.
Es tenochca. Nació en la colonia Roma de ciudad de México. Veía al Niño Dios en la hostia y componía villancicos que tocaban en las misas de La Sagrada Familia, la iglesia del barrio a donde nadie de la familia acudía. Hubiera querido escribir teatro en la UNAM pero como Seki Sano le dijo que debía actuar para saber cómo son los actores, su papá la conminó a no seguir ese camino y ella lo cambió por el de letras españolas. Estudió, no concluyó, se casó, tuvo hijos y junto a todo eso, la semilla del arte germinó en pasión por el oficio de la escultura, hasta hoy. Para lograr sus anhelos de hacer trabajos ‘de hombre’, cambió de nombre y sexo. Se convirtió en Alberto Urías, y como tal concursó en la bienal de escultura en los años 60 y firmó obras como XELA. Eran los tiempos de la mujer en su casa y madre de sus hijos, pero Ángela desafiaba esa condición por una necesidad de expresarse. Así, con o sin nombre del sacerdote dominico, amigo de la familia, o bautizada con aquellas letras de siglas de estación de radio, era la artista que es.
Con dos niños que desde el cunero observaban a la mamá en la faena o, qué mejor, se embarraban en barro; con marido o sin él, siguió esculpiendo tzompantlis y haciendo homenajes a la naturaleza animal y vegetal, a las cosmogonías mayas, a las formas prehispánicas y al arte popular; a los trabajadores que construyen presas.
El ritmo que también se hace carne en ella es el de la poesía. En los escritos de su padre, en los versos que inspiró en Rubén Bonifaz Nuño o en las pinceladas de Juan O’Gorman, Joy Laville y Carmen Parra al traer la hermosa presencia de la escultora al lienzo; vuelta musa, corazón de espiral.
Cuando murió su padre romancero, Ángela decidió comprar una imprenta de mano y continuar asida a la poesía, ahora como editora. Junto con una hermana, en los años 70 publicó libros de Carlos Pellicer y otros poetas en ediciones de 25 o 50 ejemplares con bellos colofones multiformes, en alianza con cada poemario. Junto al quehacer editorial, gallarda como ceiba, cargaba bultos y piedras. Y era tan macha que no usó el tapabocas que hubiera protegido a sus pulmones de los polvos que desprendían canteras y mármoles labrados. Iba a la par de su equipo de trabajo, encabezado por don Eliseo. Entonces “le cayó el chahuistle”, se lesionó el hombro y el polvo mermó su salud. Hoy, gallarda permanece, y estamos aquí para aplaudir su pasión constante que no ha estado sola. Se integró a una estirpe de escultoras de las que debiéramos tener memoria activa: María Lagunes, Geles Cabrera -a quien admira en especial- Helen Escobedo y Marysole Worner- Baz, por citar algunas.
Hace 41 años, Juan O’Gorman le daba la bienvenida al ingresar a la Academia de Artes como primera mujer. Era 1974 y ya tenía dos décadas de haberse aliado con la escultura. El “amor, la sinceridad y la pureza” fueron tres cualidades que el arquitecto revelaba como básicas en los temas y formas al crear. O’Gorman también hablaba de la sensibilidad y la poesía en una artista que tiene fe en sí misma, aunque en esa época era solo “la compañerita que nos toca”, en voz de David Alfaro Siqueiros y que la misma Ángela recuerda.
Hoy, aquí, es más que vigente todo aquello celebrado por O’Gorman. Por eso festejamos los 61 años en que empezó a trabajar la escultura y a encontrar su nirvana. Dudo que nosotros logremos hallar nuestro nirvana. Pero seamos optimistas y, al menos, seamos hormigas para recorrer los bosques creados en tierra, aire, fuego y mar por Ángela Gurría. Y seamos realistas para decir, sí: las piedras cantan. Un árbol recuerda. La nube es capaz de habitar un museo. Se puede detener al viento. Nos inquieta el aleteo contenido de la mariposa y una rosa herida es, más que nunca, un grito de paz frente a la barbarie. Tanto en ese 1968 a partir del cual creó el hermoso retrato en piedra de una mujer con una flor roja en los labios y hoy, en 2015, frente a la violenta realidad mexicana y también de otros rincones del mundo, como el que vimos con los terribles atentados en París y en Beirut y…